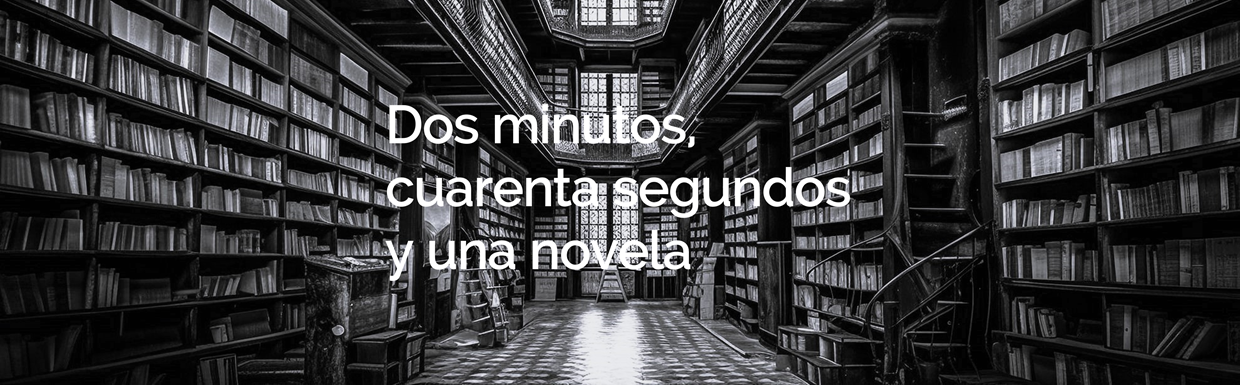Los años 80 en Madrid fueron diferentes a lo que se vendió
como cierto. La capital de España, efectivamente, durante tres años (más o
menos) vivió eso que se llamó la movida madrileña. Pero eso fue lo que fue (una
reacción ante un exceso de política y caspa que inundaba la capital de España),
los que protagonizaron esa movida fueron los que fueron (cien personas, siempre
las mismas; el resto iba siguiendo la pista del grupo principal sin aportar
nada, sin ni siquiera copiar lo que hacían) y la imagen que se vendió fue un
producto de venta de imagen para que Madrid lograse ser, por ejemplo, capital
europea de la cultura cuando era impensable que eso fuera posible aunque se
hiciera realidad finalmente. Madrid era una ciudad peligrosa, gris. Las drogas
hacían estragos entre los jóvenes de todas las clases sociales, el dinero
público se malgastaba a espuertas, ser Europa era una necesidad obsesiva.
Juan Madrid escribió ‘Días Contados’ para repasar ese Madrid
de mediados a finales de los 80 y principios de los 90. Esta es una novela que
no pertenece al género negro. Y Juan Madrid logra un trabajo notable en algunos
aspectos. La novela va de menos a más en su intensidad narrativa y la cierra de
forma brillante, emotiva, sin dejar un solo centímetro de espacio a la
esperanza. Algo exagerado, eso sí, en el uso de jerga callejera que busca una
credibilidad que ya se encontraba en el propio relato.
El dibujo que hace Juan Madrid del espacio es certero,
quirúrgico. Y el que hace de los personajes es tan cuidadoso como brutal. La
voz narrativa toma distancia suficiente respecto a la acción como para lograr
una consistencia vacía de emociones o sensaciones que podrían poner en peligro
a ese narrador que trata de relatar de forma verosímil y si tomar demasiado partido.
Antonio, el personaje principal, es fotógrafo y busca la
fotografía de su vida. La perdió el día que vio cómo una mujer se lanzaba desde
el viaducto de Madrid al vacío con su hijo en brazos. Ese día se bloqueó.
Ahora, conoce a dos jóvenes prostitutas que, además, son yonquis. Las conoce a
ellas y el mundo que las rodea incluidos sus amigos. Madrid desde la sordidez,
desde la drogadicción más terrible, desde esa injusticia tan monumental a la
que estamos tan acostumbrados en Occidente.
Imanol Uribe, el director de cine, llevaría al cine este
relato. Con libertad absoluta. Convierte, por ejemplo, al fotógrafo
protagonista en fotógrafo etarra. Y deja buena parte de los diálogos de Juan
Madrid casi intactos. Gran error puesto que son, lógicamente, muy literarios.
A pesar del tiempo transcurrido, ‘Días contados’ se puede
leer más que bien. Es una novela que ha logrado envejecer sin problemas a pesar
de hacer referencia explícita a un tiempo muy concreto y a un mundo
perfectamente reconocible.
Calificación: Buena.
Tipo de lectura: Amena aunque en algunos tramos se hace dura por lo que se cuenta.
Tipo de lector: Cualquiera. Juan Madrid siempre ha hecho literatura muy accesible.
Argumento: Estamos condenados. Todos.
¿Dónde puede leerse?: Ya es tiempo de leer en el parque, al aire libre.