¿Qué es ser escritor?
¿Puede ser escritor cualquier
persona? Hoy, con las nuevas tecnologías agarradas como lapas a todo lo que
hacemos, podría parecer que la respuesta a la pregunta es sí. De hecho, todo el
que quiere escribe y lo publica. Ahora bien, escribir es una cosa y ser
escritor es otra bien distinta. Publicar y tener cierta presencia es una cosa y
sumarse a la extraordinaria acumulación de títulos que pasan desapercibidos es
otra.
Un escritor es el que busca sin
parar. Pero no tratando de encontrar una historieta, más o menos, atractiva. Lo
que busca el escritor es esa zona de la realidad que, convertida en ficción,
puede explicar la realidad misma. El escritor sabe que en algún lugar se
encuentra eso que tanto ha buscado desde niño; y sabe que tiene la obligación
de continuar con el rastreo sin perder la condición con la que comenzó. Dejar
atrás la mirada infantil marca el declive de cualquiera que se dedique a eso de
escribir. Mirar a un lado, al otro, de frente, hacia atrás. Sin prisa, con el
deseo auténtico de descubrir, sin buscar halagos gratuitos e innecesarios.
Escribir, ser escritor, es algo muy serio. El grado de compromiso que se
adquiere con el mundo es casi sagrado. El que sólo quiere escribir para
aparentar ser no sé qué o vender libros no lo consigue. Hay que estar dispuesto
a enfrentar una realidad dura e hiriente, la gran mayoría de las veces, para
explicarla.
Hay algo que muchos no terminan
de entender mientras piden a gritos tener la posibilidad de llamarse escritor:
el ser humano podría renunciar a todo (a la luz eléctrica, a sus propios
padres, a internet, al amor, a Dios...), pero nunca al relato, a la explicación
de sí mismo; un relato para contar a otros y explicar, para pensarlo y
explicarse; enmarcado en el campo de tensión establecido entre la razón y lo
imaginado. El sentido de la vida, eso que hemos intentado encontrar desde que
vivíamos en las cavernas, es el motor de la persona. Los escritores lo sabemos
muy bien y somos conscientes de la importancia que esto tiene. El triunfo o la
publicación de la obra se convierte en cosmética; muy agradable aunque puro
maquillaje. Y esto nos hace arrimarnos a lo simbólico, a intentar descubrir ese
territorio de la realidad tan evidente como difícil de aprehender. A lo
mitológico porque, como decía Eliade todo se entiende desde ‘el entramado de la
esencia del hombre’.
Gabriela Mistral escribió lo
siguiente: ‘Ya otras veces ha sido (para algún místico) el cuerpo la sombra y
el alma la verdad verídica’. Y es
cierto. Pero la frase hay que entenderla, no desde la negación de lo material,
sino al contrario. Porque lo simbólico es lo real. Los escritores lo sabemos.
No se puede tener un acceso directo a la simbología del universo sin tener un
arraigo poderoso a la realidad. Hay que pensar el mundo sintiendo el mundo.
Sentir bien es poder pensar bien. Conservando (sólo así se puede conseguir) esa
idea que Jung explicaba tan bien al afirmar que toda la historia de la
humanidad la acarreamos teniéndola dentro; idea que nos lleva (siempre acabamos
en el mismo lugar) a lo arquetípico, a la mitología que nos permite sobrevivir.
Y a los escritores hacer literatura. El que elige tocar, lo material, en lugar
de sentir, niega la posibilidad de tener ese ‘alma verídica’ de la que habla la
señora Mistral. La dualidad del mundo no permite opciones entre sentir o tocar.
Las cosas no son sí o no. Todo es sí y no. Algo que el hombre interiorizó desde
que lo es; algo que nos hace buscar sin descanso como los niños. Es lo que hace
a una persona escritor. Posiblemente, sobre lo que reposa lo que llamamos
talento y que se confunde con algunas pautas técnicas que se pueden aprender en
cualquier taller literario con un mínimo nivel.
Lo que no se aprende es la mirada
exclusiva que hace estallar la realidad en un millón de pedazos para que se
pueda ordenar del modo justo. Vender libros no tiene nada que ver con pensar y
sentir una realidad tan absurda como inverosímil que parece imposible encajar
en la consciencia del ser humano.
Hace muchos años leí unas páginas
de Ortega (este era de los que pensaba y sentía de maravilla) que resumían muy
bien lo que significa el relato y, por tanto, la labor y la importancia de la
escritura (no la de cualquier cosa escrita, claro). Contaba cómo podría haber
sido una primera escena de amor en las cavernas de nuestros abuelos. Venía a
decir que los hombres primitivos cazaban, no paraban de buscar comida, llegaban
a la caverna para alimentarse, cubrían a la hembra y volvían a salir junto con
el resto de machos para poder seguir sobreviviendo (ahora que es tan frecuente
la separación, me hace gracia pensar que lo único que está pasando es que
volvemos a nuestros orígenes. Los matrimonios de nuestros abuelos cavernícolas
duraban diez minutos. Más o menos lo mismo que muchos de los de hoy en día. No sé
a qué viene tanto escándalo). Una noche uno de esos hombres, después de devorar
la pata de alguna fiera, cubrió a la hembra y antes de irse la miró. Ella,
seguramente, esperaba esa mirada. En vez de marchar, se quedó. ¿Cómo explicaría
ese hombre lo que le estaba pasando? Cuando llegó la mañana siguiente al lugar
de reunión de los cazadores ¿qué dijo? Pues seguramente nada. Ni pudo, ni
quiso. Tal vez danzó alrededor de una hoguera para explicarse y explicarlo. Y
esto mismo es lo que nos sucede hoy a todos. Y es lo que me sucedió a mí siendo
joven y estando enamorado de la muchacha morena de ojos negros. Es tan grande
el sentimiento que no entra en el cuenco de la palabra. Nos vemos obligados a
usar tópicos (‘te quiero tanto que daría la vida por ti’, frases tan gastadas
por el uso que ya no significan nada), a recurrir a la poesía de otros (de los
que tomaron distancia con respecto al problema) o a quedar callados disfrutando
de una sensación que es, simplemente, inexplicable. Y es aquí donde toma
importancia la escritura, la literatura.
Decir más me temo que es
innecesario. Ahora cada uno debe saber qué está haciendo o a qué está jugando.
G. Ramírez
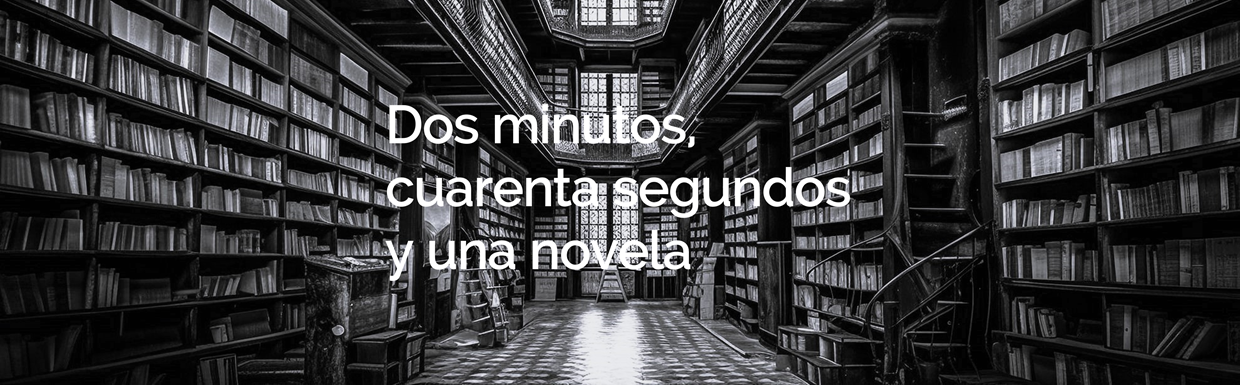












0 comments